 Escribe: Víctor Miranda Ormachea
Escribe: Víctor Miranda Ormachea
La llegada del streamer británico Speed a Lima —un jovenzuelo capaz de congregar a 35 millones de seguidores en redes, pero que pasaría desapercibido comprando en Gamarra — no es una paradoja, sino un síntoma. Un síntoma de que la fama, en esta era digital, se ha fracturado en mil espejos rotos, y cada fragmento refleja un universo autónomo, una burbuja donde lo «global» se reduce a lo algorítmicamente viable. Este fenómeno, ahora cotidiano, no es más que la culminación lógica de un sistema que premia la hiperespecialización y castiga la transversalidad. Pero ¿cómo explicar que un influencer con audiencias equivalentes a la población peruana sea un perfecto desconocido para cualquier oyente de Radio La Karibeña?
La neurociencia ofrece una explicación, el cerebro humano no puede procesar la sobrecarga informativa actual. Diversos estudios señalan que los algoritmos de plataformas como TikTok o YouTube explotan el sistema dopaminérgico mediante recompensas intermitentes (videos cortos, likes, puntos, notificaciones), creando patrones de adicción comparables a los de las máquinas tragamonedas. Speed, con su contenido frenético y su humor absurdo, opera en este mercado de la atención inmediata. Sin embargo, su fama depende de un nicho demográfico específico: adolescentes y jóvenes inmersos en la cultura del meme absurdo y de la caótica parafernalia de Minecraft, fuera de ese circuito, su impacto se diluye. Eso es ser una celebridad hoy; las plataformas priorizan contenidos que refuerzan las preferencias existentes del usuario, aislando a comunidades enteras entre sí; por ello no existe el famoso, existen los famosos, cada uno dueño de un feudo digital donde reinan sin que el mundo «real» se entere.
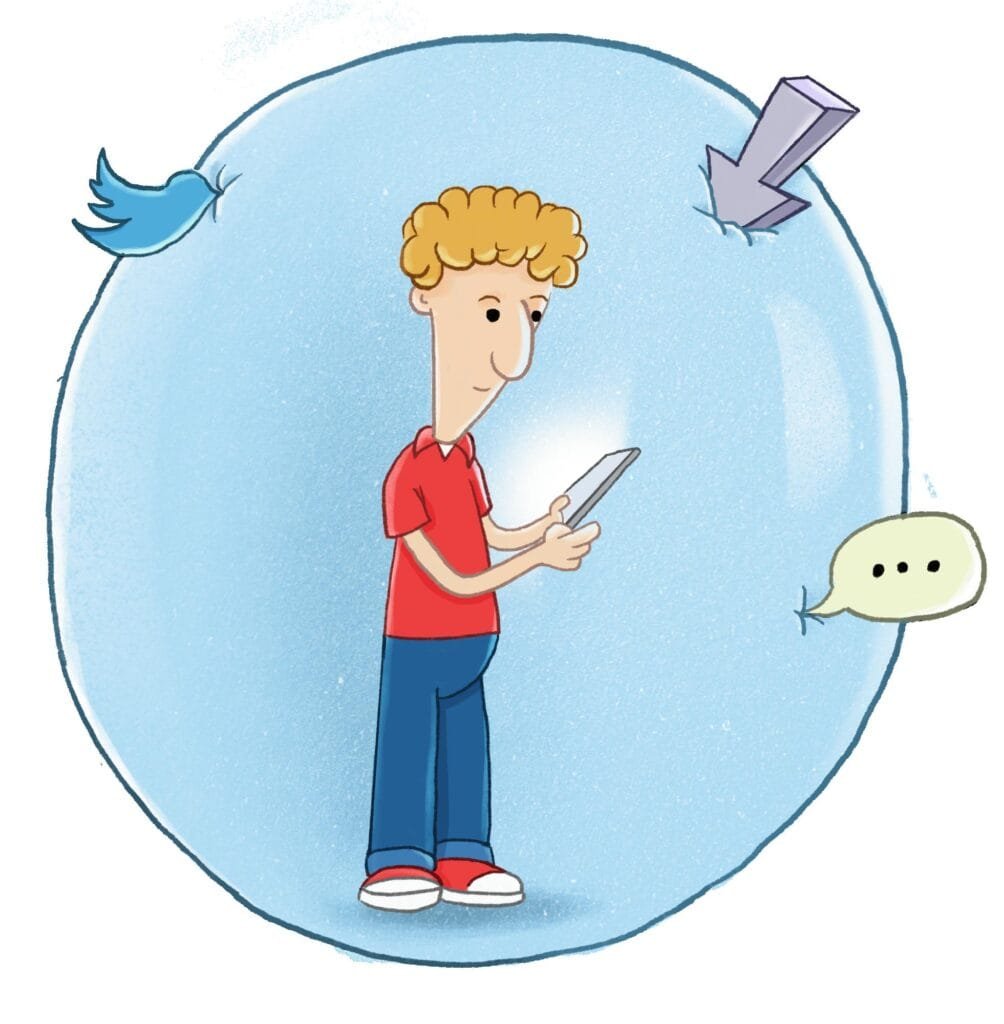
Subculturas vs. mainstream: el mito de la «megaestrella» en la era de la fragmentación
Un día que el algoritmo nos encerró en una burbuja, y, desde entonces, todos vivimos en una realidad diferente. Una puede estar llena de videos de Phoebe Bridgers gritando en el escenario, covers de Ethel Cain en bucle, o hilos de Twitter sobre por qué Adrianne Lenker es la Dylan del siglo XXI. La del vecino, en cambio, es una juerga de reggaetón, fútbol, y memes de perritos vestidos de abogado. ¿Por qué nunca se encuentran? Hay que culpar al feed.
Aquí surge una ironía monumental: artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo o incluso la mismísima Taylor Swift, consideradas «megaestrellas» para el mundo anglo, enfrentan un reconocimiento desigual en países periféricos. Si hiciéramos una encuesta, probablemente solo un 15% de peruanos mayores de 40 años podría identificar una canción de Eilish, frente a un 85% que reconoce a Shakira. La razón es la segmentación de mercados.
Entonces, las redes sociales, gobernadas por algoritmos, no son ventanas al mundo, son espejos distorsionados que solo reflejan las obsesiones de cada usuario. Escuchar un par de canciones o visionar un par de videos sobre alguna temática, nos recluye de inmediato en una prision de contenido similar. Los algoritmos funcionan así, exageran, encasillan y nos convierten en un cliché de nosotros mismos.
Por otro lado, el consumo cultural funciona como un marcador de identidad, los jóvenes urbanos de clase alta o media alta en cualquier parte del orbe pueden venerar a Black Country, New Road; mientras que en las periferias, los altavoces reproducen cumbias cerveceras. Ambos universos coexisten sin intersectarse.
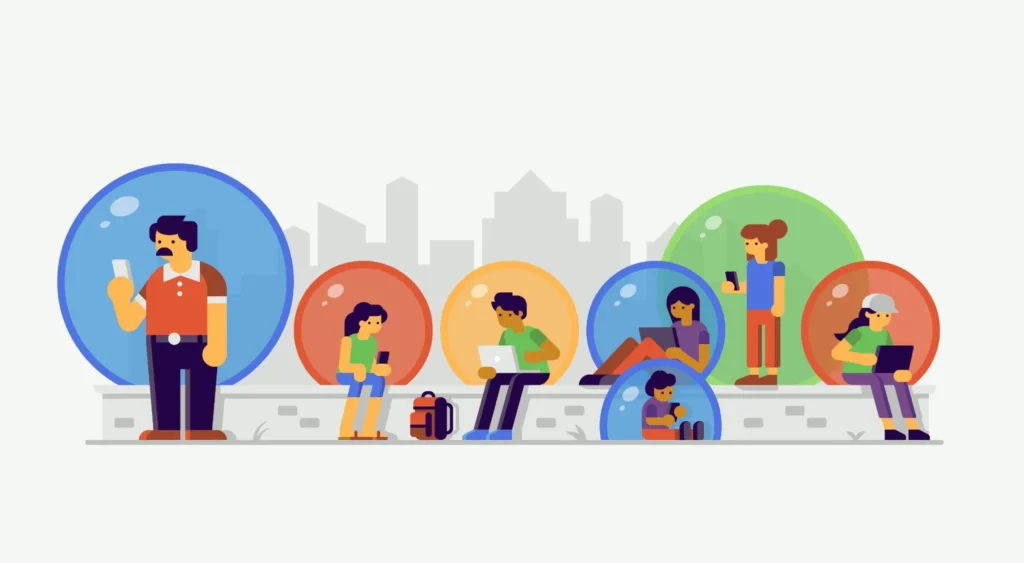
Este fenómeno se agudiza con los artistas de culto. Agnes Obel o Anna Von Hausswolff, por ejemplo, residen en circuitos donde la legitimidad se construye mediante reseñas en The Wire o performances en festivales de arte sonoro. Su fama es real, pero localizada: dependen de instituciones (críticos, sellos independientes, universidades) que validan su relevancia, porque, las subculturas generan sus propias jerarquías de prestigio, invisibles para el mainstream.
La ironía mas demencial de la existencia de nichos es, que uno mismo puede ser un artista con 10 millones de reproducciones en Spotify y seguir siendo un misterio para su propia familia. Es un momento en que lo exclusivo se convierte también en privilegio; el éxito se puede medir en capital simbólico. Cuanto más rebuscado el nicho, más auténtico es. Y sin embargo esto no hace que las estrellas de determinadas burbujas sean necesariamente millonarias, e incluso puedan vivir exclusivamente de su arte.
De influencers a políticos: la fábrica de liderazgos en las incubadoras de influencers
El salto de la fama digital al poder político ya no es una especulación, sino una realidad en ciernes. Figuras como Ibai Llanos en España, Rezo en Alemania, o el propio Speed, demuestran que los influencers pueden movilizar masas con una eficacia que envidia cualquier partido tradicional. La psicología social explica cómo los seguidores desarrollan lazos emocionales unidireccionales con creadores de contenido, percibiéndolos como «amigos íntimos». Este vínculo, potenciado por la inmediatez de las redes, otorga a los influencers una autoridad comparable a la de líderes religiosos.

Un streamer jugando Fortnite genera más complicidad que un discurso sobre impuestos, así que cualquier influencer con carisma y un buen filtro de Snapchat puede convertirse en líder. Peligroso, sí, pero igual de surrealista que ver a Trump tuitear memes de Baby Yoda o a la legión de «outsiders» en la línea de Vizcarra, que ganan terreno usando TikTok como mitin político, o, probablemente a algún futuro presidente peruano. Un influencer que ganará las elecciones porque prometerá convertir el Día del Ceviche en un NFT, frente a una contrincante youtuber de ASMR. Parece que los políticos del futuro gobernaran con memes y votaremos por quien haga mejor el baile del sombrero. Es un mundo donde Speed es más relevante que cualquier Nobel y la noción de «autoridad» se redefine en código moodboard.
En conclusión, la fama ya no es un continente, sino un conjunto de islas desconectadas y el mundo es un archipiélago. Mientras la industria musical clásica lloraba la muerte del artista pop universal, las nuevas generaciones construyeron metaversos alternativos donde FKA Twigs es tan icónica como Madonna en los 80s. La cultura se atomiza en tribus que comparten más con sus pares globales que con sus vecinos y el futuro, quizás, pertenezca a quienes entiendan que no es necesario ser universal, sino dominar un algoritmo. Speed puede ser un don nadie en Lince, pero en otra isla algorítmica es un dios, y si tu famoso favorito no trasciende su burbuja, no es fracaso, es libertad.






