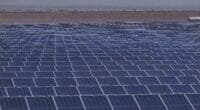Por Romario Huamaní
Por Romario Huamaní
Son las nueve de la noche en Arequipa.
El frío, implacable como cada invierno, cala hasta los huesos de los transeúntes que cruzan apresurados la Feria del Altiplano. Las calles comienzan a vaciarse. Uno a uno, los puestos bajan sus cortinas metálicas. Los focos parpadean antes de extinguirse. La ciudad, como un cuerpo cansado, se repliega al silencio… salvo un rincón iluminado que resiste el avance de la noche.
En la librería Mi Andreita, las luces siguen encendidas. Adentro, dos mujeres despachan sin descanso, mientras el bullicio persiste como si el reloj se hubiera detenido.
—“¡Un millar de papel bond!” —grita una.
—“¡Está al fondo, junto a los folders!” —responde la otra, con la familiaridad de quien conoce cada rincón del local.

Afuera, la fachada ya luce los adornos del mes patrio: banderas ondeando al compás del viento, astas rojas y blancas que se yerguen como lanzas, y un letrero curtido por el sol, el polvo y los años, que aún se mantiene en pie sobre la entrada como un testigo de mil jornadas.
Don Vicente Carlos Mujica Hualla, el dueño de la librería, se encuentra sentado detrás del mostrador, repasando las cuentas del día. Entre las manos sostiene un cuaderno lleno de anotaciones, mientras un pequeño dispositivo médico, adherido a su pecho, envía señales a un centro de salud remoto para monitorear su ritmo cardiaco. La tecnología le recuerda que debe cuidarse, pero él apenas le presta atención.
Levanta la mirada, infla el pecho con una mezcla de orgullo y cansancio, y declara con serenidad: “Hoy fue un buen día de ventas”.

Acto seguido, toma un par de cuadernos, los acomoda sobre el mostrador, los muestra con gesto triunfal y sonríe. Es la sonrisa de quien sabe que, a pesar del frío, el cansancio o los chequeos médicos, ha vuelto a ganarle —una vez más— a la incertidumbre de la vida.
Un nombre con corazón
La librería Mi Andreita no solo lleva el nombre de una niña, sino el latido más profundo en la vida de su fundador: su hija mayor, el verdadero motor de su historia.
Don Vicente Carlos Mujica Hualla tiene 51 años y una biografía escrita con tinta de esfuerzo, tejida en los rincones más antiguos de Arequipa. Nació en Sicuani, Cusco, pero fue en los pasillos del mercado San Camilo donde, a los doce años, comenzó su vida como comerciante. Vendía figuritas de los mundiales y, aunque el negocio era rentable, lo era solo para quienes sabían hablar, negociar, persuadir.

“Era un buen negocio, pero tenías que tener labia”, recuerda con una sonrisa nostálgica, como quien habla de su primer maestro: la calle.
Vicente no aprendió sobre balances ni marketing en una universidad. Su formación vino del trato diario, del error y el acierto. Su currículum se construyó a pulso, entre clientes, madrugadas y temporadas bajas.
La librería tiene dos años, pero su camino comercial ha sido largo. Años atrás, emprendió un viaje a China con la ilusión de importar productos. No conocía del todo cómo funcionaba el comercio exterior, y la inexperiencia le pasó factura. Regresó con mercadería… y con deudas.
“Pisé suelo”, confiesa sin dramatismo, como quien acepta una caída necesaria. “Pero aprendí que todo empresario se cae. Lo importante es levantarse”.

Y eso hizo. Cuando el Perú clasificó al Mundial en 2018, Vicente no solo celebró como hincha: también lo hizo como vendedor. Supo leer la emoción del país y aprovechó la fiebre patriótica para ofrecer productos alusivos, saldar deudas bancarias y volver, una vez más, a comenzar.
El último en apagar la luz
En la feria del Altiplano, todos lo conocen como Carlín. Es el último en cerrar, el que sigue atendiendo cuando los demás ya bajaron sus cortinas. A esa hora, cuando el frío arrecia y el silencio cae sobre los pasillos, su librería Mi Andreita sigue encendida.
Los clientes aún llegan. Algunos con urgencia, otros por la confianza de saber que él siempre está. Mientras ordena cuadernos, una clienta entra apresurada:
—¿Tiene plumones fluorescentes?
—Sí, por allá, junto a los resaltadores —responde sin perder el ritmo.
Su voz, más que rutina, es compromiso. Porque Carlín no solo vende útiles. Sostiene sueños, incluso cuando la noche ya ha caído.
El arte de insistir

En medio del bullicio de la feria, Mi Andreita despliega su estrategia: artículos de papelería con campañas ajustadas a cada temporada. Esta vez, el mes patrio marca la pauta.
—“Si compra por mayor, le va a salir más barato” —insiste una de las vendedoras mientras padres de familia, entre el frío y el apuro, comparan precios y llenan bolsas con cuadernos, lapiceros y papel bond.
Desde detrás del mostrador, don Vicente observa el movimiento con la mirada del que ya ha visto muchas ferias, muchas crisis y muchas madrugadas. Sabe, por experiencia propia, que ningún negocio sobrevive sin preparación.
—“Estudio sin emprendimiento no alcanza. Y emprendimiento sin estudio, tampoco” —afirma con serenidad de maestro. Y enseguida añade, como si hablara consigo mismo:
—“El emprendedor tiene que capacitarse, entender de finanzas. Si no, te atrapan las redes de la SUNAT o te come una multa.”
Más que una librería
Vicente sueña con dejar un legado. Quiere que, cuando todo esto quede atrás, alguien diga: “Ese sí lo logró. Ese no se rindió”.
Suspira, cierra el cuaderno de cuentas, y antes de apagar una de las luces, deja caer una frase que parece resumen de toda su vida: “Uno no vende solo papel. Uno vende la posibilidad de que otros estudien, crezcan… sueñen”.
Y mientras la ciudad se repliega bajo sus frazadas, en Mi Andreita aún se escucha una voz que rompe la quietud:
—“¿Tiene plumones fluorescentes?”
—“¡Sí, por allá, al lado de los resaltadores!” —responde alguien sin cansancio, con esa calidez que no se aprende en manuales.
La escena parece repetirse cada noche, como un ritual silencioso que le da sentido a lo cotidiano. Entre libretas, banderas y el aliento blanco que deja el frío, la noche sigue. Y los sueños también.
Con su lema, “Comprometido con la educación”, esta librería no es solo un punto de venta: es un refugio de papel y esperanza. Participa activamente en actividades culturales, apoya con sus productos y se mantiene firme, con presencia constante, como quien sabe que educar también es resistir.
Porque los sueños —como los buenos libros— no se apagan con el frío. Solo esperan ser abiertos.