 Por Víctor Miranda Ormachea
Por Víctor Miranda Ormachea
Cientos de veces me han preguntado sobre el porqué de la música que me gusta; y pasé muchos años cavilando al respecto. Hace lustros que tengo la respuesta, las razones son varias y, por supuesto, también influye la parte emocional que vincula a determinada música con una vivencia, recuerdo o circunstancia. Este aspecto resulta demasiado subjetivo al analizar con detalle una pieza sonora, por lo que queda únicamente como una referencia de fondo.
Por supuesto, los parámetros que voy a mencionar se encuentran definidos por millones de influjos internos y externos. Así, mi capacidad de aceptación de un conjunto armónico de notas musicales está fuertemente adherida al hecho de que nací en Occidente y que la concepción sonora de este lado del mundo tiene reglas que enlazan las notas de forma distinta a las de Oriente. Del mismo modo, mi acercamiento a la música viene determinado por el bagaje cultural sonoro inmediato del que dispongo; poco o nada he oído de la música tradicional de Birmania, de las variantes ceremoniales de la música apalache, de las vertientes dodecafónicas del serialismo atonal o de la aleatoriedad compositiva de la música para elevadores.
Alex Ross sostiene que la música es un medio demasiado personal para apoyar una jerarquía absoluta de valores, y que la mejor música es aquella que nos convence de que no existe ninguna otra en el mundo. Pero para que ello suceda, generalmente contamos con filtros individuales que nos permiten discernir lo que consideramos «bueno» de lo que denominamos «malo». Por ello, me atreveré a postular los principales parámetros con los que valoro la música:
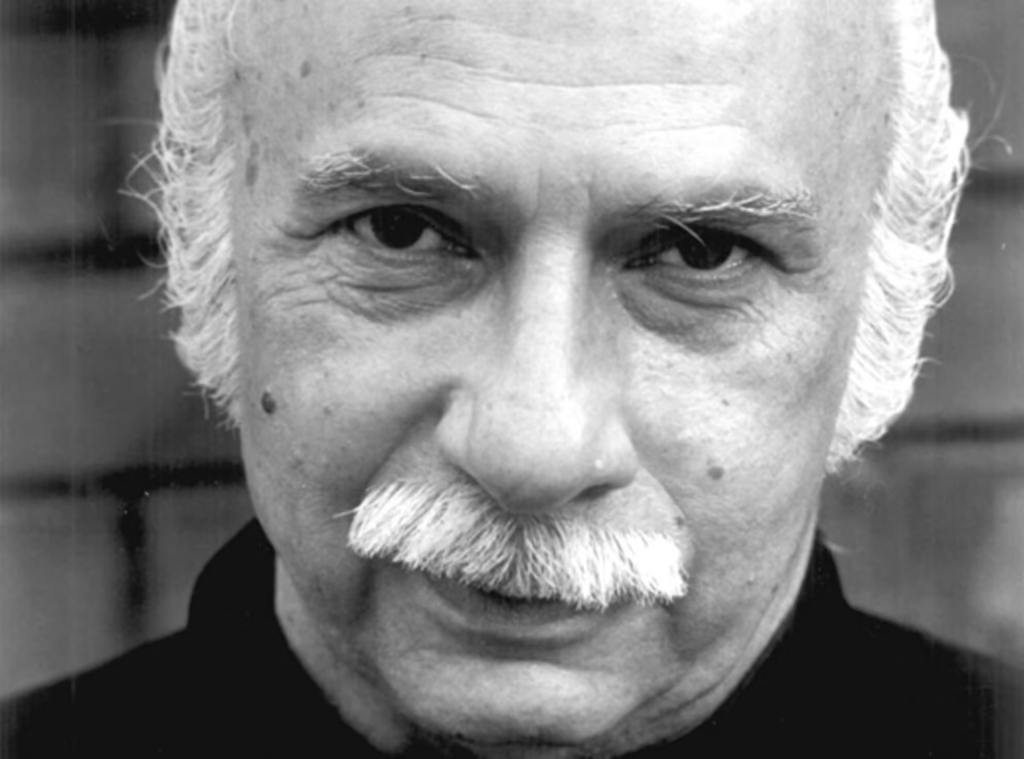
Originalidad
Es, sin duda, el requisito más escaso que se espera en una composición musical (especialmente hoy en día, cuando parece haberse producido prácticamente toda la música posible). La originalidad dota de singularidad al autor y puede manifestarse en toda la armazón sonora o en algún aspecto puntual de ella. Evidentemente, nada es absolutamente original y todo proviene, en cierta medida, de un predecesor sónico. No obstante, debe reconocerse la presencia de este elemento en la música de Luigi Russolo, Ligeti, Stockhausen, John Cage, Kraftwerk, Throbbing Gristle, Massive Attack, Diamanda Galás y un interminable etcétera que, en los últimos años, se ha ido desvaneciendo.
Desde un prisma cientifico, la neurociencia ofrece una explicación: según estudios del Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (IRCAM), la percepción de originalidad activa el giro frontal inferior, zona cerebral asociada al procesamiento de novedades. Esto explicaría por qué obras como «Atmosphères» de Ligeti (1961) o «Gesang der Jünglinge» de Stockhausen (1956) siguen desconcertando: su estructura evade los patrones predictivos que nuestro cerebro codifica como «familiar». Hoy los algoritmos de plataformas musicales premian la recurrencia sobre la innovación, por lo que la originalidad no es un lujo sino un acto de resistencia.
Pero cuidado: la originalidad no es sinónimo de caos. El compositor georgiano Giya Kancheli, por ejemplo, construyó obras minimalistas con repeticiones hipnóticas que, sin embargo, suenan a nada conocido («Morning Prayers», 1992). Mientras, artistas como Einstürzende Neubauten convirtieron escombros industriales en instrumentos («Halber Mensch», 1985), demostrando que la innovación puede nacer de la destrucción.

Honestidad
Es el aspecto más difícil de detectar y, por ello, el más subjetivo. La idea es hallar en el artista una dosis de autenticidad que haga creíble su obra, es decir, que aporte la certeza de que nos enfrentamos a una obra de arte genuina, surgida de las entrañas de su creador, y no a un producto fabricado en serie con fines meramente comerciales. La línea divisoria entre ambas categorías es difusa e ilusoria y, en ocasiones, se entremezcla; sin embargo, podemos identificar este elemento en Tom Waits, Leonard Cohen, Nick Cave, Hildur Guðnadóttir, Lucy Railton, Lingua Ignota, Eartheater, ANOHNI, Sonic Youth, Susana Baca, La Zorra Zapata, Tupac Amaru II y en la mayoría de esos iconos musicales de culto que solemos admirar. Cabe destacar que tener intenciones genuinas no garantiza que el compositor sea excepcional.
La antropología musical aporta otro ángulo: en sociedades no occidentales, como los «griots» de África Occidental o los cantos difónicos de Tuvá, la música no se «compone» sino que se transmite como un acto ritual. Allí, la honestidad no es una elección, sino un mandato cultural. En contraste, el mercado global exige «performances» de autenticidad: véase el caso de los «country singers» estadounidenses que adoptan acentos rurales para vender discos en Manhattan.
Un ejemplo moderno de esta tensión es Rosalía: mientras «El Mal Quere» (2018) fue un ejercicio de apropiación cultural discutible pero visceral, su posterior giro al reggaetón hiperproducido («Motomami», 2022) revela la delgada línea entre autenticidad y estrategia de marca. ¿Dónde termina el arte y empieza el producto? Casi es imposible discernirlo.
Personalidad
Otra característica escasa en la actualidad, en la que la estandarización ha alcanzado niveles industriales en el arte. Parece que desde algún momento es más redituable parecerse a todos y, a la vez, sonar cada vez menos a uno mismo. Esta exacerbación se evidencia en los reality shows de concursos de canto, donde las cantantes suelen sonar como réplicas locales de Christina Aguilera y los interpretes como imitaciones de David Bisbal. Poseer una personalidad identificable y particular no es sinónimo de calidad, pero sí acentúa el carácter del artista (o del producto) y lo hace reconocible ante el público, tal como ocurre en el caso de Pedro Suárez Vértiz, Nina Hagen, Yoko Ono, Sigur Rós, Carlos Gardel, María Callas o Rocío Dúrcal, entre otros.
La sociología señala un fenómeno paralelo: la «McDonaldización» de la música, donde la eficiencia y predictibilidad —propias del capitalismo tardío— homogenizan los sonidos, por ejemplo: el trap latino suena idéntico en Bogotá, Madrid y Ciudad de México. Contra esto, artistas como La Tirana (María Daniela Y José), con su mezcla de bolero glitch, o Siete Catorce, que fusiona cumbia con noise, son rarezas que escapan a la línea de ensamblaje.

Emotividad
Una obra carente de pasión difícilmente logrará transmitir algo al receptor, por ello el componente emocional en la música resulta indispensable. Es cierto que habrá quienes encuentren mayor profundidad y desgarro en alguna de las antiguas baladas de Enrique Iglesias que en un himno de dolor incendiario de Sinead O’Connor; pero ello recae en el ámbito de lo subjetivo, como se mencionó al inicio. No obstante, la vehemencia de una pieza musical puede llegar a ser tan intensa que casi se torna tangible. He probado, incluso, a varios amigos sin formación musical para que distingan entre la rabia descorazonadora de Scout Nibblet y la supuesta melancolía de Myriam Hernández, obteniendo resultados unánimes a favor de la primera. En definitiva, imprimir sentimiento a una composición es un requisito ineludible y obligatorio para clasificarla como art, y ello se puede apreciar en las abrasivas intenciones de Bonnie Prince Billy, Radiohead, Slowdive, Full of Hell, Ibrahim Ferrer, Chacalón, Chopin, Brahms, Knaifel, Meredith Monk, Laurie Anderson, PJ Harvey, Lou Reed, L.A. Spinetta, Diana Damrau, Te Kiri Kanawa, Ic3peak, Danny Brown, entre tantos otros que han capturado parte de nuestros corazones y almas.
La psicología evolutiva explica esto: según el modelo de Jackendoff y Lerdahl, el cerebro humano procesa la música como un lenguaje emocional prelingüístico. Estudios de la Universidad de Helsinki demuestran que incluso personas sordas —mediante vibraciones— pueden identificar emociones básicas en piezas musicales. Así, el desgarro en la voz de Diamanda Galás o el lamento en el khene de Laos pueden llegar a ser estímulos fisiológicos.
Pero atención: la emotividad no siempre es sinónimo de volumen. El silencio en «4’33″ de John Cage (1952) o los susurros de Grouper en «Dragging a Dead Deer Up a Hill» (2008) pueden transmitir más que mil guitarras distorsionadas. La intensidad, al parecer, también reside en lo que no se dice.
Corolario: Tecnología, algoritmos y el fin de la inocencia
Como bien señala David Byrne en «Cómo funciona la música», la tecnología no solo acompaña, sino que define la forma de la música, máxime en un momento en el que los algoritmos de Spotify y TikTok no solo recomiendan canciones. Sino que prácticamente las diseñan, y que plataformas como Suno o Soundraw permiten generar temas «originales» en segundos, usando IA entrenada con éxitos pasados. Esto convierte la creación musical en un juego de espejos, donde lo «nuevo» es solo un recombinado de lo viejo.
Pero ahí radica la paradoja: en un mundo hipertecnificado, la música más relevante sigue siendo la que nos recuerda que somos humanos la hecha por artistas que poseen las cualidades antes analizadas y otras adicionales, constituyéndose en espléndidos muestreos de lo que la creatividad humana es capaz de alcanzar. En fin, me voy al otorrino.






